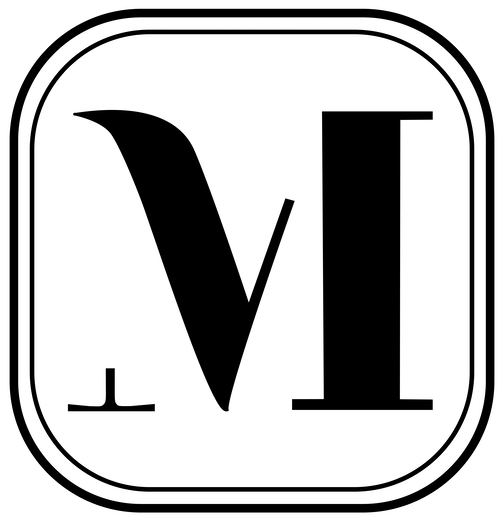De un gesto al brote: lo que hay detrás de cada injerto

El pasado 11 de junio tocó uno de esos trabajos que exigen técnica, precisión y paciencia: injertar.
No es una tarea cualquiera. Cada vez que injertamos, lo hacemos con la certeza de que estamos apostando por el viñedo del futuro. Que cada corte, cada unión, cada decisión tomada en ese momento tiene consecuencias a largo plazo.
Ese día, bajo el sol de Castrelo do Val, pusimos en marcha un trabajo silencioso, casi quirúrgico.
Elegir la yema, hacer el corte justo, insertar, sujetar. Todo con cuidado, con respeto, con la experiencia que solo se gana en la viña.
Podría parecer que no pasa nada al principio. Que todo queda como dormido.
Pero si algo he aprendido en todos estos años es que el viñedo habla… solo que lo hace despacio.
Un mes después, el 12 de julio, volvimos para hacer seguimiento.
Y ahí estaba: los injertos empezaban a brotar.
Ver ese primer verde asomar entre las grietas de la madera es una de esas pequeñas alegrías que solo entendemos quienes trabajamos la tierra.
No es solo una señal de éxito. Es el inicio de una historia nueva. Cada brote que nace tiene detrás una intención, una esperanza, una promesa de futuro.
En el injerto hay algo profundamente humano.
Es unir dos partes distintas para que vivan como una sola. Es confiar en que, si se cuida bien, si se da tiempo y abrigo, esa unión dará fruto.
Y eso es exactamente lo que buscamos: que esa cepa injertada hoy, dentro de unos años, nos regale uvas con identidad, con carácter, con historia.
Este oficio tiene mucho de invisible.
De trabajar hoy para que algo pase mañana. De cuidar lo que aún no se ve.
Pero cuando empiezas a ver resultados, cuando esa pequeña yema se convierte en hoja, en racimo, en vino… todo cobra sentido.